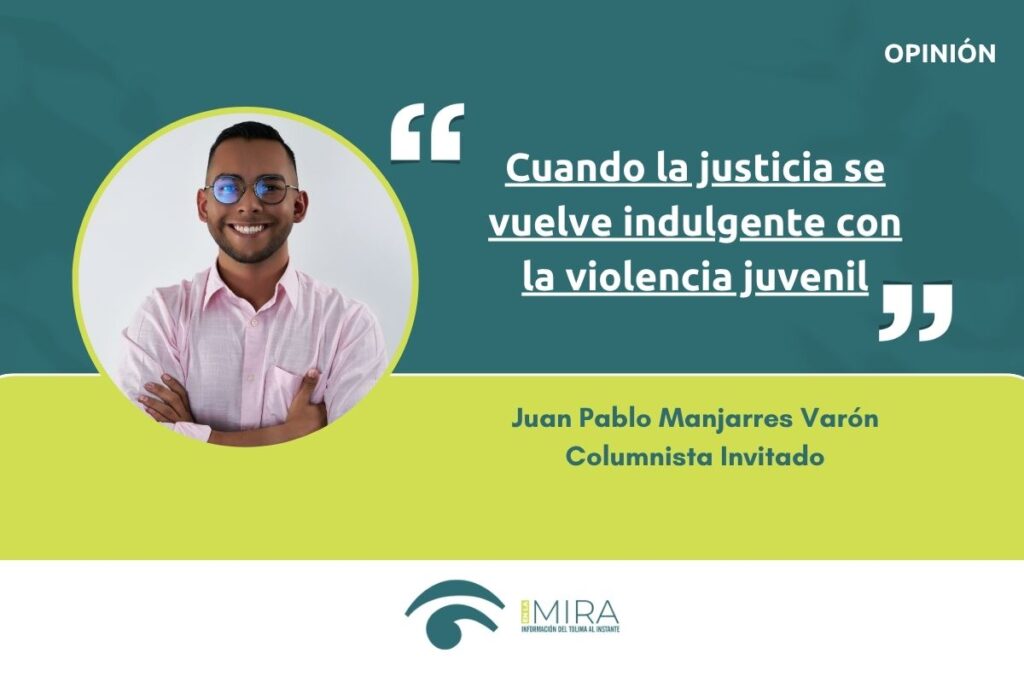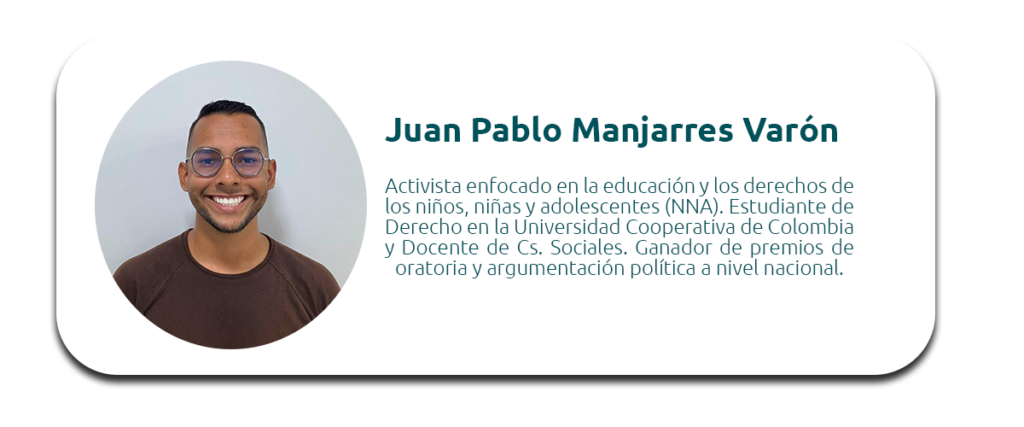
Tengo preocupación por la realidad que cada vez nos golpea con más fuerza: la violencia protagonizada por adolescentes. Hace poco, un caso ocurrido en Argentina volvió a poner el tema sobre la mesa. Un joven de 15 años lanzó un ladrillo a la cabeza de un hombre para robarle. La víctima terminó en terapia intensiva, y el agresor fue imputado bajo el régimen penal juvenil.
Al leer la noticia, no pude evitar pensar qué habría pasado si ese hecho hubiese ocurrido en Colombia. Y la respuesta, lamentablemente, me deja con más dudas que tranquilidad.
En nuestro país, la responsabilidad penal para adolescentes -regulada por la Ley 1098 de 2006- busca la resocialización más que el castigo. En teoría, es una postura humanista y garantista, lo cual es correcto: no podemos tratar a un menor como a un adulto. Pero en la práctica, esa línea se ha desdibujado. Se ha confundido la protección de los derechos de los adolescentes con la ausencia de consecuencias reales.
Si este mismo hecho se hubiera presentado en Colombia, el agresor probablemente habría sido cobijado por una medida pedagógica o de internamiento temporal, de máximo ocho años, y con posibilidad de reducción según su comportamiento. Es decir, un intento de homicidio o un robo violento podría terminar, en la práctica, con sanciones mucho más leves que el daño causado.
No hablo desde el deseo de venganza, sino desde la necesidad de coherencia jurídica y moral. La sociedad tiene que entender que proteger a los adolescentes no significa justificar actos violentos. El sistema debe ofrecer segundas oportunidades, sí, pero no a costa de la impunidad ni del dolor de las víctimas.
Como profe me preocupa que estemos enviando un mensaje equivocado a los niños y jóvenes: el de que se puede agredir, robar o destruir, y que la consecuencia será una charla con un psicólogo o unos talleres. La pedagogía no puede ser excusa para eludir la justicia. Debe ser una herramienta de transformación, pero sin perder la noción de responsabilidad.
En los últimos años, muchos países han revisado sus sistemas de responsabilidad penal juvenil porque entendieron que la impunidad también vulnera derechos: el de las víctimas, el de la comunidad y, paradójicamente, el del mismo menor, que crece sin comprender la gravedad de sus actos. La justicia, cuando no enseña límites, deja de ser justicia.
En Colombia hemos normalizado la violencia juvenil como si fuera un síntoma inevitable. Pero no es inevitable: es consecuencia de un Estado que no educa, de una sociedad que no orienta y de una justicia que no corrige.
No propongo endurecer las penas sin sentido ni renunciar al enfoque pedagógico. Propongo equilibrio: justicia restaurativa que repare, sanciones proporcionales que enseñen, acompañamiento psicosocial que prevenga. Porque ni la mano dura ni la permisividad absoluta construyen futuro.
Los derechos de los niños, niñas y adolescentes son sagrados. Pero esos derechos no se protegen escondiendo la verdad ni disimulando los daños que ellos mismos pueden causar. Defender la niñez también implica exigirles responsabilidad, formarles carácter y enseñarles que toda acción tiene una consecuencia.
Como sociedad, debemos dejar de confundir la compasión con la indulgencia. Si queremos realmente un país más justo, debemos formar jóvenes que comprendan el valor de la vida y la responsabilidad de sus actos. Solo así la justicia será, al fin, justa para todos.