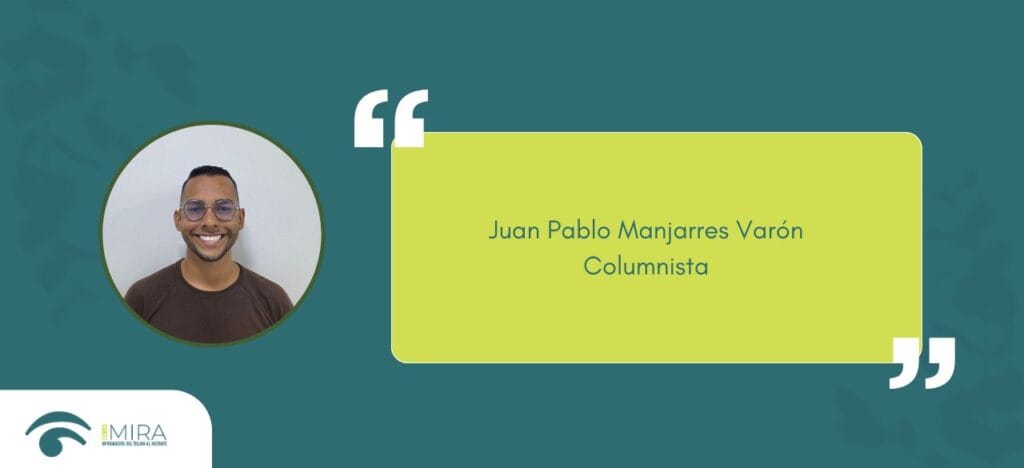Llevo doce años escuchando lo mismo: que la educación está mal, que no es significativa, que estamos atrasados 50 años, que no hay calidad. Lo dicen en voz baja en los pasillos y a gritos en los informes, lo repiten en noticias, reuniones, discursos políticos. Y mientras más lo escucho, más lo confirmo: quejarse se ha vuelto costumbre, pero actuar sigue siendo una deuda que casi nadie quiere pagar.
He visto directivos que se llenan de palabras bonitas, pero no bajan nunca al aula, docentes que reciclan planeaciones año tras año sin preguntarse si sus estudiantes han cambiado, funcionarios que se llenan la boca hablando de calidad mientras aprueban presupuestos mínimos. Y a todos ellos, con respeto, pero sin adornos, les digo: si la educación no es significativa, también es culpa suya.
No estoy hablando desde la rabia vacía, ni desde la arrogancia del que todo lo sabe. Hablo desde las botas puestas, desde el tablero y el marcador, desde las madrugadas planeando clases con lo poco que hay.
Y sí, probablemente me dirán los de siempre, los de mirada cerrada: “es que apenas está empezando, espere un tiempo y verá cómo cambia de parecer”. Y les respondo con firmeza: si seguimos así, también somos parte del problema. Porque no se trata de esperar a ver si me acostumbro a lo mal hecho, sino de tener la valentía de decir que no está bien y que no debe seguir igual. No vine a este sistema a adaptarme al abandono, vine a ser parte de quienes lo quieren transformar ¿Y ustedes?
A veces parece que educar se ha convertido en un discurso de moda, una bandera que se ondea en campañas políticas, en fechas conmemorativas o en reuniones para “cumplir”. Pero en el aula, en el aula real, los estudiantes siguen esperando a alguien que les enseñe con el alma, no con la agenda. Se nota cuando un profe entra al salón con ganas, y también se nota cuando lo hace con fastidio. Ellos lo notan todo. Notan el desinterés, la falta de preparación, el desánimo, la ausencia de corazón.
Y yo entiendo que esto no es fácil. Ser docente es una de las labores más exigentes que existen. Se lidia con los estudiantes, con los padres, con los jefes, con las condiciones precarias. Y no, no siempre se tiene todo lo que se necesita. Pero eso no puede ser pretexto para hacer lo mínimo. No se puede seguir educando como si se tratara de cumplir un turno. Porque educar, en realidad, es tocar vidas.
¿De qué sirve tener títulos si no inspiramos? ¿De qué sirve conocer la teoría si no podemos conmover? Nos piden calidad, pero no nos dan condiciones, nos exigen innovación, pero no nos forman, nos hablan de inclusión, pero no nos brindan herramientas. Y, aun así, muchos seguimos apostándole, no porque sea fácil, sino porque sabemos que hay niños que solo tienen la escuela como posibilidad de futuro.
No es justo que las familias crean que educar es tarea exclusiva del colegio. No es justo que seamos nosotros quienes llevamos toda la carga de la crianza, de la formación en valores, de la contención emocional. La educación es responsabilidad de todos: docentes, directivos, estudiantes, madres, padres, cuidadores y autoridades. Y mientras no asumamos eso con claridad, seguiremos estancados.
Esta columna no es una queja más, no es un lamento vacío. Es una invitación urgente a dejar la doble moral. A dejar de decir que queremos cambios mientras seguimos haciendo lo mismo. A dejar de pedir resultados cuando no estamos dispuestos a transformarnos. Porque sí, hay muchas cosas por mejorar, pero eso empieza por uno.
También hay que decirlo: tenemos docentes increíblemente competentes, brillantes, con un talento pedagógico admirable. Profesores que saben de didáctica, que dominan la tecnología, que podrían transformar realidades enteras. Pero tristemente, algunos de ellos se han vuelto tan superficiales que enseñan más para TikTok que para el aula. Se esmeran en grabar el mejor video, en recibir aplausos digitales, en mostrar una educación ideal que muchas veces no viven en su cotidianidad escolar. No está mal visibilizar lo que hacemos, claro que no, pero no podemos perder el norte: el verdadero impacto no es el que se viraliza, sino el que deja huella en la vida de nuestros estudiantes.
Educar no es fácil. A veces es doloroso. Pero cuando se hace con pasión, se vuelve revolucionario. Y la revolución que necesita este país no empieza en las urnas, ni en las resoluciones, ni en los PowerPoint de rendición de cuentas. Empieza en cada aula, en cada palabra, en cada gesto de alguien que enseña con sentido.
La educación no cambia sola. Ni con quejas. Ni con discursos. Cambia contigo. Cambia conmigo. Cambia con nosotros.